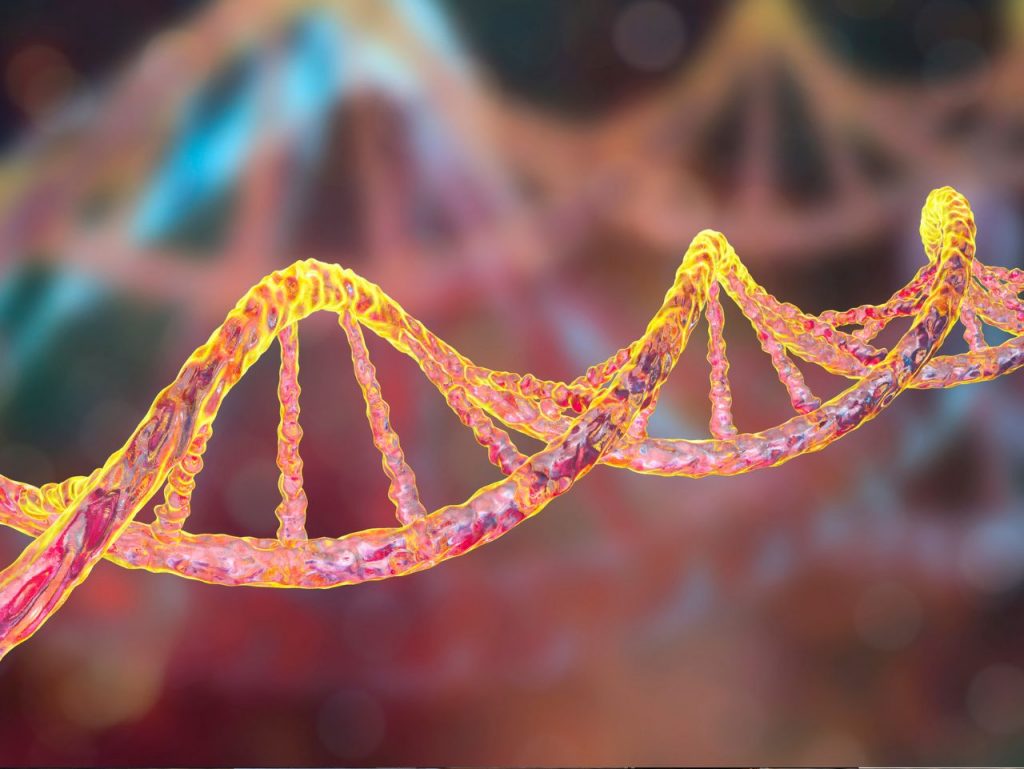¿Es posible que nuestros traumas sobrevivan a nuestra muerte y se hereden genéticamente a nuestros hijos? ¿Puede persistir esta herencia más allá de la primera generación y que se alargue a lo largo de las siguientes?
Antes de profundizar sobre el tema, tenemos que definir dos conceptos clave para poder comprender mejor como funciona este fenómeno. El primero de ellos es el concepto de genoma, que se refiere al ADN del individuo que contiene toda la información sobre él. El segundo concepto es el epigenoma, que es la red de compuestos químicos que se encarga tanto de modificar el genoma como de decidir que genes se activan y cuáles no.
Pues bien, en 2015 Rachel Yehuda, profesora de psiquiatría y neurociencia, estudió las posibles marcas epigenéticas existentes en los supervivientes del holocausto y sus descendientes, más concretamente en el gen FKBP5, que se encuentra relacionado con la ansiedad, el estrés y otros problemas de salud mental.
En su estudio, detectó que efectivamente había cambios epigenéticos en este gen que no se encontraban en otros sujetos que no habían experimentado el holocausto, de modo que en 2020 decidió replicar su estudio ampliando la muestra examinada llegando a las mismas conclusiones.
De esta forma, pudo detectar que los hijos de los supervivientes del holocausto tenían una modificación en el gen que les hacía estar más en riesgo de sufrir problemas de salud mental relacionados con la ansiedad y el estrés debido a la herencia de sus padres.
Sin embargo, el problema de realizar este tipo de estudios en humanos es que vivimos muchos años como para poder extraer conclusiones amplias y que examinen a varias generaciones, limitando el avance en la materia.
Por ello varios científicos comenzaron a experimentar con ratones, cuya vida y reproducción es más acelerada y pueden vivir en un entorno controlado que evite posibles distorsiones en los resultados.
En estos estudios, nuevamente se detectaron los mismos resultados que en los de Yehuda, pero pudieron ampliar la investigación para ver cómo se comportaban estas alteraciones en las siguientes generaciones, viendo que todos los comportamientos derivados del “trauma heredado” persistían en la tercera generación y no era hasta la quinta donde comenzaron a disminuir.
No obstante, también estudiaron si era posible eliminar esta marca epigenética mediante lo que se conoce como un “entorno enriquecido” compuesto de ruedas, juguetes, comida y, en definitiva, cualquier tipo de comodidad que pueda ayudar al roedor a “superar” su trauma.
Efectivamente, pudo verse como los efectos epigenéticos se revertían tanto en la generación que había sufrido el trauma como en su descendencia, que no presentaba tampoco ninguna conducta relacionada.
Finalmente, se descubrió también que era posible revertir este efecto negativo mediante un fármaco inyectado en la edad adulta de los roedores (tricostanina A) que revertía la metilación del ADN, haciendo que estos no presentaran signos de estrés y se comportaran como era esperable para roedores que no habían sufrido en su edad temprana.
Contestando a la pregunta que hacíamos al inicio, si, es posible heredar los traumas y el desarrollo de conductas relacionadas con estos, aunque no seamos nosotros los que los hayamos experimentado. No obstante, lejos de ser algo negativo, estos hallazgos pueden suponer una revolución dentro de la psicología.
Actualmente el auge tecnológico está permitiendo realizar muchos avances en materia de salud y, en un futuro, puede que sea posible que la salud mental cada vez trabaje menos en intervenir y más en prevenir del mismo modo que hace la medicina a través de datos de antecedentes familiares, o la detección de determinados niveles o compuestos en sangre.
Es bien sabido que todo tratamiento es mucho más eficaz cuando la detección es precoz, de manera que, si simplemente con conocer la historia previa de nuestros padres detectamos estos antecedentes, podremos trabajar en prevenir el desarrollo de conductas relacionadas sin tener que esperar a que estas se manifiesten, haciendo que la respuesta del paciente sea mucho mejor.
Del mismo modo, esto sirve también para abrir la puerta a aquellos que no hayan tenido descendencia todavía y que hayan experimentado un trauma durante su vida, haciendo que puedan trabajar para eliminar esas alteraciones epigenéticas a fin de no transmitirlas a sus hijos al nacer. Finalmente. una última puerta que se nos abre es la de trabajar en el desarrollo de fortalezas y resistencias individuales que puedan trasmitirse genéticamente a nuestros hijos mejorando la respuesta innata de estos ante situaciones de adversidad.
Finalmente, una última puerta que se nos abre es la de trabajar en el desarrollo de fortalezas y resistencias individuales que puedan trasmitirse genéticamente a nuestros hijos mejorando la respuesta innata de estos ante situaciones de adversidad.